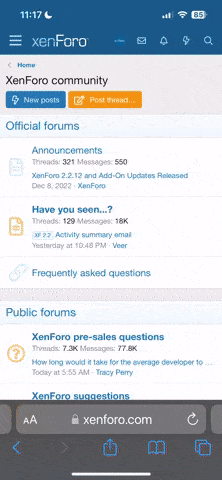Damdin Sukhbataar
Exiliado
- Registrado
- 2020/05/24
- Mensajes
- 2.190
- Sexo

«Lirios dorados de ocho centímetros»
Concubina de un general de los
señores de la guerra (1909-1933)
Concubina de un general de los
señores de la guerra (1909-1933)
A los quince años de edad, mi abuela se convirtió en concubina de un general
de los señores de la guerra quien, por entonces, era jefe de policía del
indefinido Gobierno nacional existente en China. Corría el año 1924, y el
caos imperaba en el país. Gran parte de su territorio, incluido el de
Manchuria, donde vivía mi abuela, se hallaba bajo la autoridad de los señores
de la guerra. La relación fue organizada por su padre, funcionario de policía
de la ciudad provincial de Yixian, situada en el sudoeste de Manchuria, a
unos ciento sesenta kilómetros al norte de la Gran Muralla y a cuatrocientos
kilómetros al nordeste de Pekín.
Al igual que la mayor parte de las poblaciones chinas, Yixian estaba
construida como una fortaleza. Se hallaba rodeada por una muralla de nueve
metros de altura y más de tres metros y medio de espesor que, edificada
durante la dinastía Tang (618-907 d. C), rematada por almenas y provista de
dieciséis fortificaciones construidas a intervalos regulares, era lo bastante
ancha como para desplazarse a caballo sin dificultad a lo largo de su parte
superior. En cada uno de los puntos cardinales se abría una de las cuatro
puertas de entrada a la ciudad, todas ellas dotadas de verjas exteriores de
protección. Las fortificaciones, por su parte, se hallaban circundadas por un
profundo foso.
El rasgo más llamativo de la ciudad era un alto campanario, lujosamente
decorado y construido con una oscura arenisca. Había sido edificado
originalmente en el siglo VI, coincidiendo con la introducción del budismo en
la zona. Todas las noches, se hacía sonar la campana para indicar la hora, y a
la vez era empleada como señal de alarma en caso de incendios o
inundaciones.
Yixian era una próspera ciudad de mercado. Las llanuras que la
rodeaban producían algodón, maíz, sorgo, soja, sésamo, peras, manzanas y
uvas. En las praderas y las colinas situadas al Oeste, los granjeros
apacentaban ovejas y ganado vacuno.
Mi bisabuelo, Yang Ru-Shan, había nacido en 1894, cuando China entera
se hallaba bajo el dominio de un emperador que residía en Pekín.
La familia imperial estaba integrada por los manchúes que habían conquistado China en 1644 procedentes de Manchuria, territorio en el que mantenían su base. Los
Yang eran han —chinos étnicos— y se habían aventurado al norte de la Gran
Muralla en busca de nuevas oportunidades.
Mi bisabuelo era hijo único, lo que le convertía en un personaje de
suprema importancia para su familia. Tan sólo los hijos podían perpetuar el
nombre de las familias: sin ellos, la estirpe familiar se extinguiría, lo que para
los chinos representaba la mayor traición a que uno podía someter a sus
antepasados. Fue enviado a un buen colegio, con el objetivo de que superara
con éxito los exámenes necesarios para convertirse en mandarín o
funcionario público, entonces la máxima aspiración de la mayoría de los
varones chinos.
La categoría de funcionario traía consigo poder, y el poder
representaba dinero. Sin poder o dinero, ningún chino podía sentirse a salvo
de la rapacidad de la burocracia o de imprevisibles actos de violencia. Nunca
había existido un sistema legal propiamente dicho. La justicia era arbitraria, y
la crueldad era un elemento a la vez institucionalizado y caprichoso. Un
funcionario poderoso era la ley. Tan sólo convirtiéndose en mandarín podía
el hijo de una familia ajena a la nobleza escapar a ese ciclo de miedo e
injusticia. El padre de Yang había decidido que su hijo no habría de continuar
la tradición familiar de enfurtidores (fabricantes de fieltro), y tanto él como
su familia realizaron los sacrificios necesarios para costear su educación. Las
mujeres cosían hasta altas horas de la noche para los sastres y modistos
locales. Con objeto de ahorrar, regulaban sus lámparas de aceite al mínimo
absoluto necesario, lo que les producía lesiones visuales irreversibles. Las
articulaciones de sus dedos se hinchaban a causa de las largas horas de
trabajo.
De acuerdo con la costumbre de la época, mi bisabuelo se casó muy joven
—a los catorce años de edad— con una mujer seis años mayor que él.
Entonces, entre los deberes de la esposa se incluía el de ayudar a la crianza de
su marido.
La historia de su esposa, mi bisabuela, era la típica de millones de
mujeres chinas de la época. Provenía de una familia de curtidores llamada
Wu. Al ser mujer y pertenecer a una familia en la que no existían
intelectuales ni funcionarios, no fue bautizada con nombre alguno. Dado que
era la segunda hija, era llamada simplemente «La muchacha número dos»
(Er-ya-tou). Su padre había muerto cuando todavía era una niña, y pasó a ser
educada por un tío. Un día, cuando sólo contaba seis años de edad, el tío
estaba cenando con un amigo cuya mujer se encontraba embarazada. A lo
largo de la cena, los dos hombres acordaron que si la criatura era un niño se
casaría con la sobrina de seis años. Los dos jóvenes nunca llegaron a
conocerse antes de la boda. De hecho, el enamoramiento era considerado algo
casi vergonzoso, cual una desgracia familiar. No porque se tratara de un tabú
—después de todo, existía en China una venerable tradición de amores
románticos— sino porque los jóvenes no debían exponerse a situaciones en
las que semejante cosa pudiera ocurrir, debido en parte a que cualquier
encuentro entre ellos resultaba inmoral, y en parte a que el matrimonio se
contemplaba fundamentalmente como un deber, como una alianza entre dos
familias. Con suerte, uno llegaba a enamorarse después del matrimonio.
Tras catorce años de vida sumamente recogida, mi bisabuelo era poco
más que un muchacho cuando llegó al matrimonio. La primera noche rehusó
entrar en la cámara nupcial. Por el contrario, se acostó en el dormitorio de su
madre y hubo que esperar a que se durmiera para llevarle al lecho de su
esposa. Sin embargo, aunque era un niño mimado y aún necesitaba ayuda
para vestirse, ésta afirmó que sabía bien cómo «plantar niños». Mi abuela
nació un año después de la boda, en el quinto día de la quinta luna, a
comienzos del verano de 1909. Su situación era mejor que la de su madre, ya
que al menos obtuvo un nombre: Yu-fang. Yu —que significa «jade»— era su
nombre de generación, compartido con el resto de los miembros de la misma,
mientras que fang significa «flores fragantes».
El mundo en el que nació era absolutamente impredecible. El imperio
manchú que había gobernado China durante más de doscientos sesenta años
se tambaleaba. En 1894-1895, Japón atacó a China en Manchuria, y el país
sufrió devastadoras derrotas y pérdidas de territorio. En 1900, la rebelión
nacionalista de los bóxers fue sometida por ocho ejércitos extranjeros, de los
que luego quedaron algunos contingentes en Manchuria y a lo largo de la
Gran Muralla. Posteriormente, en 1904-1905, Japón y Rusia libraron una
cruenta guerra en las llanuras de Manchuria. La victoria de Japón convirtió a
este país en la fuerza externa dominante en Manchuria. En 1911, el
emperador chino Pu Yi, de cinco años de edad, fue derrocado y se proclamó
una república encabezada por la carismática figura de Sun Yat-sen.
El nuevo gobierno republicano no tardó en caer, y el país se descompuso
en feudos. Manchuria quedó especialmente independizada de la república,
dado que de ella había procedido la dinastía Manchú. Las potencias
extranjeras —en especial Japón— intensificaron sus intentos por afianzarse
en la zona. Las viejas instituciones se derrumbaron por efecto de tantas
presiones, y ello tuvo como resultado un vacío de poder, moralidad y
autoridad. Muchas personas intentaron ascender a posiciones elevadas
sobornando a los potentados locales con espléndidos presentes de oro, plata y
joyas. Mi bisabuelo no era lo bastante rico como para acceder a una posición
lucrativa en la gran ciudad, y a los treinta años de edad no había pasado de
ser funcionario de la comisaría de policía de su Yixian natal, entonces un
lugar remoto y atrasado. Sin embargo, alimentaba sus propios planes, y
contaba con un valioso activo: su hija.
Mi abuela era una belleza. Poseía un rostro ovalado de mejillas rosadas y
piel brillante. Sus cabellos, largos, negros y relucientes, solían ir peinados en
una espesa trenza que le llegaba a la cintura. Sabía ser recatada cuando la
ocasión lo requería —esto es, la mayor parte del tiempo—, pero bajo su
exterior discreto estallaba de energía contenida. Era menuda, de un metro
sesenta de estatura aproximadamente; su figura era esbelta, y sus hombros
suaves, lo que se consideraba un ideal de belleza.
Sin embargo, su mayor atractivo eran sus pies vendados, que en chino se
denominan «lirios dorados de ocho centímetros» (san-tsun-gin-lian). Ello
quería decir que caminaba «como un tierno sauce joven agitado por la brisa
de primavera», cual solían decir los especialistas chinos en belleza femenina.
Se suponía que la imagen de una mujer tambaleándose sobre sus pies
vendados ejercía un efecto erótico sobre los hombres, debido en parte a que
su vulnerabilidad producía un deseo de protección en el observador.
Los pies de mi abuela habían sido vendados cuando tenía dos años de
edad. Su madre, quien también llevaba los pies vendados, comenzó por atar
en torno a sus pies una cinta de tela de unos seis metros de longitud,
doblándole todos los dedos —a excepción del más grueso— bajo la planta. A
continuación, depositó sobre ellos una piedra de grandes dimensiones para
aplastar el arco del pie. Mi abuela gritó de dolor, suplicándole que se
detuviera, a lo que su madre respondió embutiéndole un trozo de tela en la
boca. Tras ello, mi abuela se desmayó varias veces a causa del dolor.
El proceso duró varios años. Incluso una vez rotos los huesos, los pies
tenían que ser vendados día y noche con un grueso tejido debido a que
intentaban recobrar su forma original tan pronto se sentían liberados. Durante
años, mi abuela vivió sometida a un dolor atroz e interminable. Cuando
rogaba a su madre que la liberara de las ataduras, ésta rompía en sollozos y le
explicaba que unos pies sin vendar destrozarían su vida entera y que lo hacía
por su propia felicidad.
En aquellos días, cuando una muchacha contraía matrimonio, lo primero
que hacía la familia del novio era examinar sus pies. Unos pies grandes y
normales eran considerados motivo de vergüenza para la familia del esposo.
La suegra alzaba el borde de la falda de la novia, y si los pies medían más de
diez centímetros aproximadamente, lo dejaba caer con un brusco gesto de
desprecio y partía, dejando a la novia expuesta a la mirada de censura de los
invitados, quienes posaban la mirada en sus pies y murmuraban insultantes
frases de desdén. En ocasiones, alguna madre se apiadaba de su hija y
retiraba las vendas; sin embargo, cuando la muchacha crecía y se veía
obligada a soportar el desprecio de la familia de su esposo y la desaprobación
de la sociedad, solía reprochar a su madre el haber sido demasiado débil.
La práctica del vendaje de los pies fue introducida originariamente hace
unos mil años (según se dice, por una concubina del emperador). No sólo se
consideraba erótica la imagen de las mujeres cojeando sobre sus diminutos
pies sino que los hombres se excitaban jugando con los mismos,
permanentemente calzados con zapatos de seda bordada. Las mujeres no
podían quitarse la venda ni siquiera cuando ya eran adultas, pues en tal caso
sus pies no tardaban en crecer de nuevo. Los vendajes sólo podían retirarse
temporalmente durante la noche, en la cama, para ser sustituidos por zapatos
de suela blanda. Los hombres rara vez veían desnudos unos pies vendados,
pues solían aparecer cubiertos de carne descompuesta y despedían una fuerte
pestilencia. De niña, recuerdo a mi abuela constantemente dolorida. Cuando
regresábamos a casa después de hacer la compra, lo primero que hacía era
sumergir los pies en una palangana de agua caliente al tiempo que exhalaba
un suspiro de alivio. A continuación, procedía a recortarse trozos de piel
muerta. El dolor no sólo era causado por la rotura de los huesos, sino también
por las uñas al incrustarse en la planta del pie.
De hecho, el vendaje de los pies de mi abuela tuvo lugar en la época en
que dicha costumbre desapareció para siempre. Cuando nació su hermana, en
1917, la práctica había sido prácticamente abandonada, por lo que ésta pudo
escapar al tormento.
No obstante, durante la adolescencia de mi abuela, la actitud imperante en
pequeñas poblaciones como Yixian continuaba favoreciendo la idea de que
unos pies vendados eran fundamentales para lograr un buen matrimonio. Pero
ello no era más que el comienzo. Los planes de su padre consistían en
educarla ya como una perfecta dama, ya como una cortesana de lujo.
Despreciando la tradición de la época —según la cual el analfabetismo era
una muestra de virtud en las mujeres de clase inferior— la envió a un colegio
femenino que había sido creado en el pueblo en el año 1905. Asimismo, hubo
de aprender a jugar al ajedrez chino, al mah-jongg y al go. Estudió dibujo y
bordado. Su diseño favorito era el de los patos mandarines (que simbolizaban
el amor debido a que siempre nadaban en parejas), y solía bordarlos en los
diminutos zapatos que ella misma se fabricaba. Para rematar su lista de
habilidades, se contrató a un tutor que la enseñó a tocar el qin, un instrumento
musical similar a la cítara.
Mi abuela estaba considerada como la belleza de la ciudad. Sus habitantes
afirmaban que destacaba «como una grulla entre las gallinas». En 1924,
cumplió quince años y su padre comenzó a inquietarse, temiendo que
estuviera comenzando a agotarse el plazo para capitalizar su única riqueza
real y, con él, su única oportunidad de disfrutar de una vida regalada. Aquel
mismo año, acudió a visitarles el general Xue Zhi-heng, inspector general de
la policía metropolitana del Gobierno militar de Pekín.
Xue Zhi-heng había nacido en 1876 en el condado de Lulong, situado a
unos ciento sesenta kilómetros al este de Pekín y justamente al sur de la Gran
Muralla, allí donde las vastas llanuras del norte de China se funden con las
montañas. Era el mayor de cuatro hermanos, hijos de un maestro rural.
Era guapo y poseía una fuerte personalidad que impresionaba a cuantos le
conocían. Los numerosos ciegos adivinadores del futuro que habían palpado
su rostro habían predicho que alcanzaría una posición elevada. Era un hábil
calígrafo, habilidad sumamente estimada por entonces, y en 1908 un militar
llamado Wang Huai-qing que se hallaba de visita en Lulong advirtió la
hermosa caligrafía sobre una placa que colgaba de la verja del templo mayor
y pidió que le presentaran al nombre que la había realizado. Al general le
agradó Xue, quien entonces contaba treinta y dos años de edad, y le ofreció
convertirse en su edecán.
Gracias a su considerable eficacia, Xue no tardó en ser ascendido a oficial
de intendencia. Ello implicaba frecuentes viajes, en los que comenzó a
adquirir sus propios comercios de alimentación en la zona de Lulong y en los
territorios situados al otro lado de la Gran Muralla, en Manchuria. Su rápida
ascensión se vio estimulada al prestar ayuda al general Wang para sofocar un
alzamiento en la Mongolia interior. Al cabo de poco tiempo, había amasado
una fortuna con la que se diseñó y construyó una mansión de ochenta y una
habitaciones en Lulong.
Durante la década posterior a la caída del imperio, la mayor parte del país
no se hallaba sometida a la autoridad de gobierno alguno. En breve, diversos
militares poderosos comenzaron a luchar por el control del Gobierno central
de Pekín. La facción de Xue, encabezada por un jefe militar llamado Wu Pei-
fu, dominó el Gobierno nominal de Pekín a comienzos de la década de los
veinte. En 1922, Xue se convirtió en inspector general de la Policía
Metropolitana y en uno de los dos jefes del Departamento de Obras Públicas
de Pekín. Dominaba veinte regiones situadas a ambos lados de la Gran
Muralla, y tenía bajo su mando a más de diez mil policías de caballería e
infantería. Su posición en la policía le proporcionaba poder, mientras que su
cargo en Obras Públicas aumentaba su influencia política.
Las alianzas eran poco sólidas. En mayo de 1923, la facción del general
Xue decidió desembarazarse del presidente que había llevado al poder tan
sólo un año antes, Li Yuan-hong. En unión con un general llamado Feng Yu-
xiang (jefe militar cristiano convertido en personaje legendario por haber
bautizado a sus tropas en masa con una manguera), Xue movilizó a sus diez
mil hombres y rodeó los principales edificios gubernamentales de Pekín,
solicitando las pagas atrasadas que el gobierno en quiebra debía a sus
hombres. Su objetivo real era el de humillar al presidente Li y obligarle a
dimitir. Li rehusó hacerlo, por lo que Xue ordenó a sus hombres cortar el
suministro de agua y electricidad del palacio presidencial. Al cabo de unos
pocos días, las condiciones en el interior del edificio se volvieron
insostenibles, y en la noche del 13 de junio el presidente Li abandonó su
maloliente residencia y huyó de la capital en dirección a la ciudad portuaria
de Tianjin, situada a cien kilómetros al Sudeste.
En China, la autoridad de un cargo se basaba no sólo en quien lo ejercía
sino en los sellos oficiales. Aunque estuviera firmado por el propio
presidente, ningún documento era válido si no mostraba su sello. Sabiendo
que nadie podría acceder a la presidencia sin ellos, el presidente Li dejó los
sellos en poder de una de sus concubinas, convaleciente en un hospital de
Pekín dirigido por misioneros franceses.
Ya en las cercanías de Tianjin, el tren del presidente Li fue detenido por
policías armados, los cuales le exigieron la entrega de los sellos. Al principio,
se negó a revelar dónde los había ocultado, pero al cabo de unas cuantas
horas terminó por ceder. A las tres de la mañana, el general Xue acudió al
hospital francés con la intención de arrebatárselos a la concubina. Al
principio, la mujer se negó a mirar siquiera al hombre que esperaba junto a su
cama: «¿Cómo puedo entregar los sellos del presidente a un simple policía?»,
dijo con altivez. Pero el general Xue, resplandeciente en su uniforme nuevo,
mostraba un aspecto tan intimidante que no tardó en depositarlos en sus
manos.
A lo largo de los cuatro meses que siguieron, Xue se sirvió de su policía
para asegurarse de que Tsao Kun, el hombre que su facción deseaba elevar a
la presidencia, ganara lo que se anunciaba como una de las primeras
elecciones celebradas en China. Hubo que sobornar a los ochocientos cuatro
miembros del Parlamento. Xue y el general Feng emplazaron a sus guardias
en el edificio del Parlamento e hicieron saber que habría una generosa
recompensa para todos aquellos que votaran como era debido, lo que hizo
retornar a numerosos diputados de sus provincias. Cuando ya se hallaba todo
preparado para la elección, había en Pekín quinientos cincuenta y cinco
miembros del Parlamento. Cuatro días antes, y tras intensas negociaciones,
les fueron entregados a cada uno cinco mil yuanes de plata, una suma
entonces considerable. El 5 de octubre de 1923, Tsao Kun fue elegido
presidente de China con cuatrocientos ochenta votos a favor. Xue fue
recompensado con su ascenso a general. También fueron ascendidas
diecisiete «consejeras especiales», todas ellas favoritas o concubinas de los
diversos generales y jefes militares. Este episodio ha pasado a formar parte de
la historia china como notorio ejemplo del modo en que unas elecciones
pueden ser manipuladas, y la gente aún lo cita para argumentar que la
democracia nunca funcionará en China.
A comienzos del verano del año siguiente, el general Xue visitó Yixian,
población que, si bien no era de gran tamaño, sí resultaba importante desde el
punto de vista estratégico. Fue más o menos en aquella zona donde el poder
del Gobierno de Pekín comenzó a agotarse. Más allá, el poder recaía en
manos del gran jefe militar del Nordeste, Chang Tso-lin, conocido como el
Viejo Mariscal. Oficialmente, el general Xue se hallaba realizando un viaje
de inspección, pero también tenía intereses personales en la zona. En Yixian
poseía los principales almacenes de grano y las mayores tiendas, incluyendo
una casa de empeños que hacía las veces de banco y emitía una moneda
propia que circulaba en la población y sus alrededores.
Para mi bisabuelo, aquello representaba una ocasión única en la vida:
nunca tendría otra de aproximarse tanto a un personaje realmente importante.
Se las ingenió para encargarse personalmente de la escolta del general Xue y
reveló a su esposa que planeaba casarle con su hija. No le pidió su
beneplácito, sino que sencillamente se lo comunicó. Independientemente del
hecho de que se tratara de un procedimiento habitual durante la época,
sucedía también que mi bisabuelo despreciaba a su esposa.
Mi bisabuela lloró, pero no dijo nada. Su esposo le comunicó que no
debía decir absolutamente nada a su hija. Ni siquiera se mencionó la
posibilidad de consultar con ella. El matrimonio era una transacción, y no una
cuestión de sentimientos. La muchacha sería informada cuando se organizara
la boda.
Mi bisabuelo sabía que debía dirigirse al general Xue de un modo
indirecto. Una oferta explícita de la mano de su hija reduciría su valor, y
existía también la posibilidad de que fuera rechazada. Había que proporcionar
al general Xue la ocasión de admirar lo que le estaba siendo ofrecido. En
aquellos tiempos, una mujer respetable no podía ser presentada a un extraño,
por lo que Yang tuvo que ingeniárselas para lograr que el general Xue viera a
su hija. El encuentro tenía que parecer accidental.
En Yixian existía un espléndido templo budista de novecientos años de
antigüedad. Construido con maderas nobles, alcanzaba una altura aproximada
de unos treinta metros. Se hallaba situado en un elegante recinto en el que se
alineaban hileras de cipreses que cubrían un área de más de un kilómetro
cuadrado de extensión. En su interior había una estatua de Buda de nueve
metros de altura pintada de vivos colores, y el interior del templo se hallaba
cubierto de delicados murales en los que se describían escenas de su vida. Un
lugar obvio al que Yang podía llevar a un importante personaje que se
encontrara de visita. Por otra parte, los templos eran uno de los pocos lugares
a los que las mujeres de buena familia podían acudir solas.
Mi abuela recibió la orden de acudir al templo en un día determinado.
Para demostrar su reverencia por Buda, tomó baños perfumados y pasó largas
horas meditando frente a un pequeño santuario aromatizado con incienso. La
oración en el templo exigía un estado de máximo sosiego y la ausencia de
cualquier emoción perturbadora. Acompañada por una sirvienta, partió en
una carreta alquilada tirada por un caballo. Vestía una chaqueta de color azul
huevo de pato con los bordes adornados por un bordado de hilo de oro que
destacaba la sencillez de sus líneas y una hilera de botones de mariposa que
recorría el costado derecho. Completaba su atavío una falda plisada de color
rosado adornada con flores bordadas. Sus largos y oscuros cabellos habían
sido peinados en una trenza, de cuya parte superior asomaba una peonía
fabricada en seda verdinegra, la variedad menos frecuente. No llevaba
maquillaje, pero sí iba ricamente perfumada, tal y como se consideraba
apropiado para las visitas a los templos. Una vez en su interior, se arrodilló
ante la gigantesca estatua del Buda. Tras realizar varios kowtow ante la
imagen de madera, permaneció de rodillas frente a ella con las manos unidas
en oración.
Mientras rezaba, llegó su padre acompañado por el general Xue. Los dos
hombres contemplaron la escena desde la oscuridad de la nave. Mi bisabuelo
había trazado su plan acertadamente. La posición en la que se hallaba
arrodillada mi abuela revelaba no sólo sus calzones de seda, rematados en oro
al igual que la chaqueta, sino también sus diminutos pies, calzados por
zapatos de satén bordado.
Cuando concluyó su oración, mi abuela realizó tres kowtow más frente al
Buda. Al ponerse en pie, perdió ligeramente el equilibrio, lo que no era difícil
con los pies vendados, y extendió la mano para apoyarse en su doncella. El
general Xue y su padre acababan de iniciar su avance. Mi abuela se ruborizó
e inclinó la cabeza. A continuación, dio media vuelta y se dispuso a partir, lo
que constituía la actitud adecuada. Su padre avanzó un paso y la presentó al
general. Ella realizó una pequeña reverencia sin alzar el rostro en ningún
momento.

(General xue)